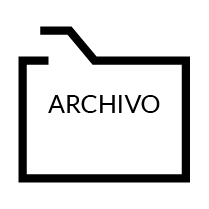Autores: Eduardo Verón (coordinador), Enrique Prada, Ariel Becherman, Matías Caride Frigerio, Luciano Villalba, Sabrina Fernández Rovito, Giannina Fusari Bazzi, Carolina Bordón Aranda, Matías Moyano, Jorge Barrena, Mercedes Pombo, Judith Scheyer, Sofía Noguer, Natalia Aquino, Sofia Rodríguez Ardaya, Sabrina Capelli, Greta Zamora, Magdalena Eulmesekian, Fernando Miño, Lucas Fuentes, Alexis Fernández, Alberto Palacio y Leonardo Paccinini.
1 ¿CUÁL ES LA IDEA?
El proyecto propone la creación de una línea de financiamiento destinada al fortalecimiento integral ―infraestructural, técnico y profesional― de asociaciones dedicadas al recupero y procesamiento de plástico. Esta propuesta aspira a mejorar tanto las condiciones físicas de trabajo (maquinarias, instalaciones, seguridad) como las capacidades técnicas y formativas de los trabajadores. Se busca que el proceso sea acompañado por especialistas en gestión de residuos, economía circular, inclusión sociolaboral e ingenieros, asegurando calidad y sostenibilidad en la implementación.
Desarrollo de la idea:
Esta propuesta se ocupa del plástico por su alto impacto ambiental y su gran potencial de transformación en productos reutilizables con valor de mercado.
· Impacto ambiental:
Los residuos en general son una problemática para las ciudades y para el ambiente. No obstante, el plástico en particular representa uno de los desechos más críticos en términos de volumen y contaminación ambiental. En Argentina, se estima que se generan más de 1 millón de toneladas de residuos plásticos por año, de los cuales se alcanza a tratar un 15 %.
Frente a otros materiales reciclables, el plástico presenta una doble problemática: la masividad del residuo por la diversidad y cantidad de productos realizados con este material y la composición química del plástico que persiste en el suelo, en el agua y en el aire por décadas. Adicionalmente, el plástico es un tipo de residuo que es tratado/reciclado por decenas de organizaciones. Sin embargo, ese tratamiento no logra industrializarse y retroalimenta la precariedad.
· Potencial económico:
El mercado del plástico reciclado está en expansión a nivel nacional e internacional, tanto por el incremento de elementos realizados con ese material como por una creciente demanda de materias primas sustentables. La estandarización del plástico post-consumo permite su comercialización formal en cadenas productivas industriales.
Se proyecta que, con una inversión adecuada, las asociaciones podrían incrementar su volumen de tratamiento, generando nuevas fuentes de ingresos, tecnificando el trabajo de los recicladores y favoreciendo la disminución de la contaminación, tanto en la producción del plástico como en su disposición final.
· Impacto social:
Actualmente, gran parte de las asociaciones que trabajan con residuos plásticos están conformadas por trabajadores informales, muchos de ellos provenientes de contextos de alta vulnerabilidad social. La acumulación de residuos afecta especialmente a barrios populares, donde las condiciones de saneamiento son críticas.
Este proyecto contribuirá directamente a la inclusión de estos trabajadores mediante la formalización de su actividad, el acceso a herramientas de trabajo seguras, la capacitación continua y la generación de redes cooperativas. Asimismo, se prevé la implementación de programas de formación técnica en reciclado industrial, para promover la profesionalización en un sector con demanda sostenida de mano de obra calificada.
· Responsabilidad en el escalamiento del modelo:
El escalamiento de la capacidad operativa de estas organizaciones será gestionado de manera articulada entre el Estado ―a través de organismos técnicos y financieros―, universidades e institutos, mediante profesionales que acompañen el proceso y organizaciones de reciclaje que aporten sus conocimientos y experiencias en el sector.
Se priorizará el acompañamiento territorial de cada iniciativa, asegurando que el crecimiento sea sostenible, descentralizado y adaptado a las realidades locales. La articulación con gobiernos locales y actores del sector privado permitirá ampliar la escala del modelo sin perder su anclaje comunitario y solidario.
2 ¿QUÉ ERRORES TRATA DE SOLUCIONAR ESTA IDEA?
A pesar de los múltiples programas impulsados por distintos niveles de gobierno para abordar el tratamiento del plástico, la falta de continuidad institucional de políticas ha provocado interrupciones y retrocesos en los procesos. Esta situación se ve agravada por las precariedades estructurales de las organizaciones que se ocupan del tratamiento del plástico, que persisten en el tiempo y limitan el desarrollo del sector.
Uno de los principales problemas identificados es la falta de capacitación técnica y acompañamiento profesional en los procesos de industrialización, agregado de valor y comercialización del plástico reciclado. Esta carencia impide a muchas asociaciones mejorar la calidad de sus productos, dificultando su inserción en cadenas de valor más rentables y limitando su potencial económico.
Asimismo, existe una dificultad estructural para escalar la actividad de reciclaje debido a la insuficiencia de infraestructura y tecnología, así como a los altos costos asociados a la expansión de la red de recolección y logística. Esto restringe el volumen de residuos que pueden ser procesados y su distribución hacia centros de transformación o comercialización.
Otro aspecto clave es la ausencia de una regulación clara y efectiva sobre la tipología de envases y los materiales utilizados en su fabricación, lo cual dificulta la clasificación, el reciclaje y la reutilización posterior. La falta de criterios estandarizados para envases genera complejidad operativa y reduce la eficiencia del sistema de recuperación.
Finalmente, el modelo actual no contempla de manera sistemática el fortalecimiento organizativo y la formalización laboral de las asociaciones recicladoras, que en su mayoría operan en condiciones de informalidad y con escasa articulación entre sí. Esto perpetúa la fragmentación del sector y limita la posibilidad de construir un bloque económico con escala y sostenibilidad.
3 ¿QUIÉNES SERÁN LOS RESPONSABLES DE GESTIONAR LA IDEA?
Se aspira a que la gestión de este modelo sea cooperativa, entre actores con distintos saberes, conocimientos y capacidades operativas y técnicas. La articulación entre Estado, universidades, institutos y organizaciones de recuperadores constituye un bloque necesario para llevar adelante el proyecto mediante el diseño de planificación estratégica, administración de los fondos, articulación institucional y supervisión de resultados.
Estructura de gestión:
– Unidad ejecutora del proyecto, dentro del organismo principal (a definir): responsable de la implementación operativa diaria, supervisión técnica y gestión presupuestaria.
– Consejo asesor multiactoral: integrado por representantes de todos los sectores involucrados, con funciones consultivas para la toma de decisiones estratégicas.
– Mesas territoriales de coordinación: conformadas en cada región, con participación activa de gobiernos locales y organizaciones ejecutoras.
Red de actores clave y sus funciones:
– Asociaciones y cooperativas de recuperadores urbanos: beneficiarias directas y operadoras del modelo, con responsabilidad en la ejecución de las mejoras y rendición técnica.
– Universidades y centros de investigación: desarrollarán programas de formación técnica y brindarán asistencia y acompañamiento profesional al proceso.
– Fundaciones ambientales y organizaciones de la sociedad civil: acompañarán procesos de fortalecimiento institucional y validación comunitaria.
– Empresas del sector industrial: actuarán como destinatarios del plástico reciclado, promoviendo circuitos de compra sustentable y estandarización de la demanda.
– Gobierno: facilitará el acceso a infraestructura, financiamiento y normativas.
4 ¿QUÉ MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS O MEDICIONES SE PUEDEN PONER EN MARCHA?
La rendición de cuentas y evaluación del proyecto se realizará mediante un sistema integral que combinará herramientas de seguimiento continuo, evaluación de impacto y auditorías participativas, con foco en resultados económicos, sociales y ambientales.
Monitoreo continuo:
– Implementación de una plataforma digital de seguimiento, con carga periódica de indicadores por parte de las organizaciones ejecutoras, validada por la unidad ejecutora del proyecto, para el seguimiento en tiempo real del avance físico, financiero y de impacto del proyecto, con acceso transparente para todos los actores.
– Comités de seguimiento regionales, con participación de actores locales y técnicos, que se reunirán trimestralmente para revisar avances, ajustar metas y resolver desvíos.
– Informes semestrales de avances físicos y financieros, presentados públicamente y auditados por organismos de control independientes.
Indicadores clave para evaluar el éxito del proyecto:
– Volumen de plástico recuperado y procesado (toneladas/mes).
– Incremento en los ingresos promedio de los trabajadores (comparativo pre y post intervención).
– Cantidad de empleos formales generados.
– Número de personas capacitadas y certificadas en procesos de reciclado industrial.
– Nivel de tecnificación alcanzado (porcentaje de mejora en infraestructura y maquinaria).
– Cantidad y tipo de productos con valor agregado comercializados.
– Nuevas alianzas comerciales establecidas con industrias u organismos públicos.
Mecanismos de medición del impacto post-intervención:
Se aplicarán evaluaciones ex post a los 6 y 12 meses de finalizada la intervención, con el objetivo de medir la sostenibilidad de los resultados alcanzados. Estas evaluaciones incluirán:
– Encuestas a los beneficiarios directos e indirectos.
– Comparativas de desempeño organizativo.
– Análisis de integración en cadenas de valor sostenibles.
– Evaluación del impacto ambiental: reducción de residuos plásticos en vertederos y mejora de prácticas de reciclado.
Este sistema de medición robusto permitirá transparencia, mejora continua y trazabilidad de los resultados, reforzando la legitimidad del proyecto y la confianza entre actores involucrados.
5 ¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS POTENCIALES DE LA IDEA Y CUÁLES SUS COSTES?
Beneficios:
– Bloque industrial verde e inclusivo: se conformará un bloque productivo basado en organizaciones de reciclaje articuladas en torno a cadenas de valor regionales. Su objetivo será transformar residuos plásticos en insumos industriales (como madera plástica, ladrillos o elementos para mobiliario urbano), con foco en sostenibilidad e inclusión.
– Generación de empleo formal: la incorporación de nuevas tecnologías en clasificación, triturado y extrusión del plástico permitirá procesos más estandarizados y seguros, que a su vez requieren capacitación certificada. Esto crea condiciones estructurales para la formalización laboral, con contratos registrados, acceso a seguridad social y mejora de condiciones de trabajo para los recicladores urbanos, históricamente precarizados.
– Acciones legislativas estratégicas: se impulsarán reformas legislativas que incluyan: regulación sobre la tipología y taxonomía de materiales de embalaje, para facilitar su clasificación y reciclaje; obligación progresiva de contenido reciclado mínimo en productos industriales; beneficios fiscales para empresas que compren insumos reciclados; e inclusión de las cooperativas recicladoras en normativas de gestión integral de residuos sólidos urbanos.
– Revalorización del sector cartonero: la mejora en la infraestructura, los ingresos y la articulación comercial fortalecerá el rol de los cartoneros y recicladores urbanos, con mayor reconocimiento institucional y económico.
– Diseño productivo estratégico territorial: la propuesta contempla un enfoque regionalizado, promoviendo sinergias logísticas y productivas entre cooperativas cercanas, articulando capacidades y reduciendo costos a escala. Se fortalecerán líneas de producción especializadas según la demanda local o regional.
Costos y fuentes de financiamiento:
Las inversiones de capital inicial (infraestructura, equipamiento, asistencia técnica y capacitación) estarán a cargo del Estado nacional y/o provincial, mediante líneas de financiamiento público, programas de inversión productiva o fondos internacionales vinculados a economía circular y cambio climático (por ejemplo, fondos de organismos multilaterales ―BID, CAF, PNUD― con líneas para economía circular e inclusión social; aportes no reembolsables ―ANR― otorgados por organismos públicos, específicos para innovación productiva o gestión de residuos; o fondos provinciales o municipales con competencias concurrentes).
Las organizaciones y empresas serán responsables de la implementación operativa y sostenibilidad económica del modelo, con posibilidad de cofinanciar insumos menores o gastos corrientes en función de su capacidad económica.
Riesgos y mitigaciones:
– Financieros: riesgo de discontinuidad presupuestaria o exceso de dependencia de subsidios. Mitigación: gradualidad en la inversión y desarrollo de unidades sostenibles a largo plazo.
– Sociales: conflictos por la formalización o exclusión de actores informales. Mitigación: participación activa de las organizaciones en el diseño e implementación.
– Regulatorios: retrasos legislativos o falta de cumplimiento normativo. Mitigación: trabajo coordinado con legisladores y organismos regulatorios desde el inicio del proyecto.
– Tecnológicos: fallas en la adopción o mantenimiento de tecnologías. Mitigación: capacitación permanente y asistencia técnica post implementación.
6 ¿LA IDEA AUMENTARÁ LA INCLUSIÓN ECONÓMICA Y/O MEJORARÁ LA AUTONOMÍA? ¿SI ES ASÍ, CÓMO?
La propuesta promueve la inclusión económica al formalizar a trabajadores informales y generar empleos sostenibles a través de cooperativas.
Asimismo, fortalece la autonomía de los trabajadores mediante la capacitación en nuevas tecnologías, lo que les permite desarrollar habilidades, acceder a mejores ingresos y oportunidades laborales. También, consolida a las cooperativas, otorgándoles mayor control sobre su actividad productiva y facilitando su diversificación en el mercado, lo que impulsa su independencia económica.